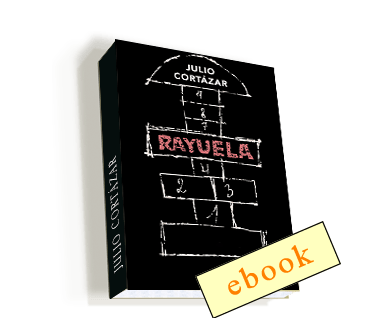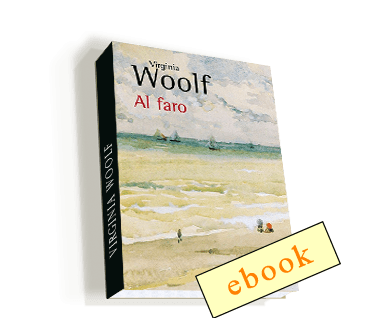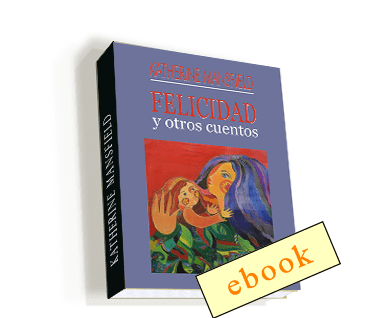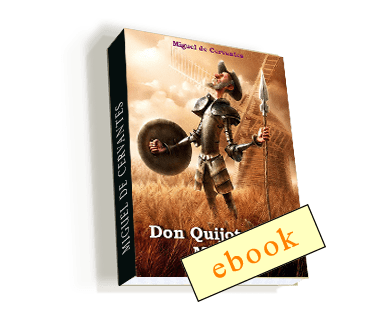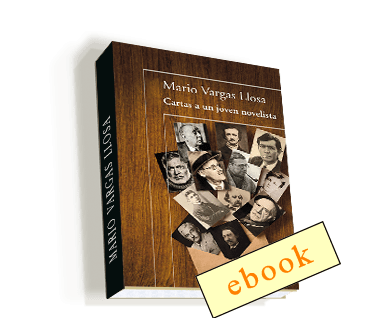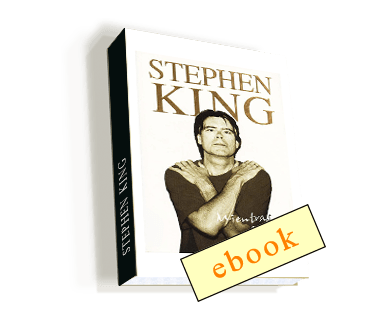El lunes empezó torcido, como una coma mal puesta, atascada, como un punto y coma que no encontraba su lugar.
Elisa odiaba los lunes, pero odiaba aún más los puntos y las comas mal usados. A las nueve de la mañana, sentada a su escritorio que parecía una barricada hecha de novelas, tazas de café y lápices mordidos, miraba el manuscrito de la última novela que le llegara para corregir, lo miraba con recelo como quien mira a un animal salvaje que no decide si morderla o pedirle mimos…
El texto se llamaba La ballena que no sabía nadar hacia atrás. Solo el título ya le producía una mezcla de ternura y alarma si lo miraba con un ojo y si lo miraba con los dos, el título casi le provocaba arcadas. Un escritor novel firmaba el manuscrito. Elisa lamentaba que fueran los únicos escritores que caían bajo su mirada, si tan solo pudiera trabajar con los consagrados, pensó, talvez no solo podría ayudarlos sino además aprender algo nuevo. Pero había que pagar las cuentas, y para Elisa una ballena torpe, llena de frases torcidas, seguía siendo mejor que un océano en blanco donde no hubiera ni una coma que salvar.
Se llenó de valor, aferró su lapicera como lanza, el marcador rojo como hacha, el diccionario como escudo, y cargó contra el primer párrafo con la furia de un guerrero ancestral. Y leyó:
Había una vez, hace muchísisisimo tiempo… empezamos mal se dijo y anotó al margen: muletilla temporal imprecisa + hipérbaton innecesario. Continuó leyendo: …una ballena gigante muy muy grande… pleonasmo y redundancia: “gigante” y “muy grande”: misma función semántica.
Si iba a tener que detenerse cada dos palabras aquello sería peor que el asedio de Stalingrado… La ballena estaba muy triste, realmente sola, y se sentía súper incapaz de nadar hacia atrás… Elisa empuño la lapicera y anotó. Exceso de adverbios: “muy”, “realmente”, “súper”, énfasis innecesario que debilita el efecto.
–Y las comas mal puestas –casi gritó. Levantó la vista con un suspiro. Definitivamente, si quería mantenerse serena, necesitaba un té de manzanilla, y pensando en la ballena se tomó el primer descanso de la mañana…
Mientras el vapor le nublaba los anteojos, pensó que debía tomárselo con calma, no era la primera vez que protegía al futuro escritor de un fracaso seguro. Su trabajo no era embellecer por embellecer, sino despejar el camino para que la historia respirara. Después de todo, pensó, como aconseja Stephen King en Mientras escribo: “El camino al infierno está empedrado de adverbios”, y ella llevaba años viendo cómo demasiados “muy”, “realmente” y “súper” podían convertir una frase en un camino al infierno.
Volvió al escritorio con la taza en la mano, leyó una vez más, parpadeó y volvió a leer como si leyéndolo de nuevo el texto se transformara en algo distinto.
Dos horas después cuando Elisa cerró el manuscrito con un suspiro la cosa no avanzaba.
Si esa ballena merecía existir, pensó, su historia tendría que empezar de nuevo, no con “había una vez”, tan de siglo pasado, tan distante, tan pasiva. Lo mejor, pensó, sería un golpe, ya que estábamos en el mar con un golpe de agua fría, un temblor, una pregunta, quebrando la rutina, sin explicaciones, un golpe que arrojara al lector al agua antes de darle tiempo a respirar o quizás una invitación, ¡eso es!, pensó Elisa, una invitación a navegar…
Ya lo dijo Mario Vargas Llosa: “El comienzo de una novela es una invitación al lector” y Elisa que había leído una y mil veces: Cartas a un joven novelista, lo sabía. Y era evidente que ese comienzo no invitaba a navegar más bien naufragaba en un mar de insensateces.
Más adelante la historia seguía renqueando: …Juan y Mariano se sumergían, los barqueros Pedro y Antonio se precipitaban al arremolinado mar, los peces saltaban y los paseantes dormidos miraban a la ballena nadando hacia atrás… Era para darse la cabeza contra las paredes, ahora resulta que eran miles, cientos de personajes que no tenían ni voz ni voto en una historia que tampoco tenía ni pies ni cabeza. Pensó entonces que el problema no era la ballena, ni siquiera el mar, sino esa multitud inútil que invadía la página. Recordó a Milan Kundera en El arte de la novela: «Los personajes no nacen para ilustrar una tesis, sino para vivir una situación». Y en ese manuscrito, nadie, ni siquiera la ballena, parecía estar viviendo nada.
Aunque no había estado sentada más de media hora, necesitaba estirar las piernas. Se asomó por el ventanal. Afuera, el calor de enero pintaba de lentejuelas llameantes los árboles de la plaza, la ciudad sonaba como un enjambre de abejas enajenadas. Adentro, después de leer una y otra vez aquel primer párrafo deshumanizante, su cabeza sonaba peor: frases atropelladas, metáforas rengas, personajes que entraban y salían como clientes confundidos de un bar…
Era enero y el calor apretaba, ni siquiera el clima colaboraba a que la cosa fluyera. Elisa suspiró tan fuerte que un post-it emprendió el vuelo y aterrizó junto a sus pies. Reconocer el desastre con elegancia, se dijo, con paciencia y al menos con un café ya que la manzanilla de poco había servido.
Minutos después y café de por medio, en lugar de lanzarse a corregir como quien blande una espada, decidió mirar el manuscrito con la misma mirada con la que miraba a su gato cuando rompía un vaso: con resignación filosófica. Arrancamos mal desde el principio, se dijo, hay que empezar desde cero. Y trató de recordar la fuerza de algunos comienzos memorables de novelas y entonces abrió Orgullo y prejuicio de Jane Austen, como quien abre un botiquín de primeros auxilios literarios, y leyó en voz alta: “Es una verdad universalmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita esposa”. Sonrió. Esa frase era como un vals perfectamente coreografiado. Nada sobraba, nada faltaba. Pensó: Si el caos tiene cura, solo hace falta escuchar cómo suena el orden.
Tal vez haya sido Jane Austen, quizás la cafeína estaba empezando a surtir efecto, lo cierto es que con una energía renovada volvió al manuscrito y en lugar de subrayar errores decidió que había que empezar desde el principio. Lo primero es identificar la voz y si te grita en la cara mejor. Acá hace falta un narrador, se dijo, nada de tercera persona omnisciente al estilo de las novelas decimonónicas, eso ha quedado en desuso y además es aburridísimo.
Para templar su oído, tomó Don Quijote de la Mancha y recitó como si fuera un conjuro: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme…”
Esa voz era todo un hallazgo en aquellos años, nada de narrador omnisciente mimetizado con un autor que subido a un pedestal pregonaba su sapiencia, no, Cervantes había elegido la primera persona, una broma y una promesa al mismo tiempo, nada convencional en aquellos tiempos. Y es que Cervantes se reía con el lector, no de él. La voz no es solo un punto de vista, no es la focalización, es el tono: es complicidad y Elisa se sintió como la protagonista del cuento Felicidad de Katherine Mansfield quien como ella también (…) tenía momentos como éste de ahora, en los que hubiera deseado correr en vez de andar; deslizarse por los suelos relucientes de su casa, marcando pasos de danza; rodar un aro; tirar alguna cosa al aire para volverla a coger, o quedarse quieta y reír (…) A diferencia de aquella chica ella tenía una razón parta sentirse feliz. Aquella historia empezaba a tener cabeza había que encontrarle aún los pies, se dijo. Miró de nuevo el manuscrito y anotó: ironía, complicidad.
Sintió un extraño cosquilleo en la espalda, quizás una ballena imaginaria acababa de pasarle por detrás y fortalecida sonrió, ya que aquella ballena debía aprender a nadar para atrás que no fuera un drama sino una comedia, no una payasada sino una parodia…
Dejó el manuscrito a un costado, como quien deja reposar una masa para que leve sola. Recordó entonces a Italo Calvino y sus Seis propuestas para el próximo milenio, en particular aquella lección sobre la levedad: “Quitar peso al lenguaje”. Quizás, pensó, la ballena no necesitaba aprender a nadar hacia atrás, sino dejar de hundirse bajo el peso de explicaciones inútiles. Tal vez su torpeza no era un defecto sino un rasgo, y como todo rasgo, debía ser tratado con precisión, no con lástima. Corregir no era amputar, era elegir.
Buscando apoyo abrió al azar Madame Bovary y se encontró con una frase pulida hasta el hueso. Flaubert, obsesivo y feroz, persiguiendo le “mot juste” (la palabra justa) como quien persigue una sombra. Elisa sonrió con cansancio: corregir también era eso, una forma de obsesión compartida, una manía heredada. No estaba sola. Nunca lo había estado. Antes que ella, otros habían tachado, reescrito, dudado. Pensó en Virginia Woolf corrigiendo Al faro una y otra vez, buscando el ritmo exacto de una conciencia que se mueve como el mar; pensó en Borges, que decía preferir la relectura a la escritura, como si el verdadero acto creativo estuviera siempre en volver sobre lo ya dicho.
Volvió entonces al manuscrito, ya sin lanza ni hacha, solo con el lápiz. No anotó: “esto está mal”, sino escribió despacio, casi con ternura “¿y si…?”. No “elimínese”, sino “prueba con silencio”. Entendió, con una claridad que la sorprendió, que su trabajo no era corregir errores sino escuchar posibilidades. Que incluso una ballena torpe podía enseñarle algo si sabía cómo mirarla. Como escribió Julio Cortázar en Rayuela, “andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”. Ella y ese texto estaban, finalmente, encontrándose.
Cuando guardó el manuscrito en la carpeta azul, la de los textos difíciles pero salvables, ya caía la tarde. Afuera, la ciudad se había aquietado; adentro, su cabeza también. Apagó la lámpara del escritorio con una calma nueva. Mañana seguiría. No por obligación, no por las cuentas, sino porque contra todo pronóstico, tenía ganas. Porque mientras hubiera una frase que pudiera respirar mejor, una coma que encontrara su lugar, ella estaría ahí. Corrigiendo. Como quien nada, incluso hacia atrás, pero sabiendo por qué.
Si mañana vuelvo a pelear con un punto y coma, que al menos sea con estilo, y apagó la luz. Esa noche soñó que nadaba junto a una ballena que le dictaba comas perfectas, mientras un coro de personajes literarios: Elizabeth Bennet con su fina e inteligente ironía, Sancho panza con la ironía del sentido común, Sherlock Holmes con su elegante ironía intelectual, aplaudían desde la orilla con elegante sarcasmo.

Profesora de escritura creativa y coordinadora de talleres literarios, editora y correctora literaria, reseñadora y crítica literaria.
Comparte la experiencia 😉
Libros en el artículo