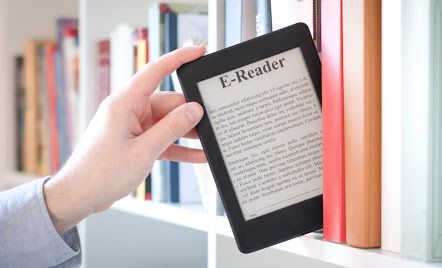Evidentemente estoy hablando de los Pecados capitales. Son siete y se los denomina capitales no por ser los más importantes sino porque son básicos, elementales y por eso considerados desde la Edad Media como puntos de partida para otros excesos.
Se consideran «capitales» porque la naturaleza humana está generalmente inclinada a ellos y dan origen a otros excesos o debilidades, a otros pecados. Los siete pecados capitales (soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza) han servido como guía moral y advertencia espiritual pero no mueren en el pasado. El hombre desde que es hombre, arrastra y arrastrará estas “imperfecciones” y por eso, la literatura que siempre nos demanda prestar atención, los ha transformado en algo más que simples advertencias: los convirtió en motores narrativos, símbolos del deseo y la contradicción humana. En nuestro presente, los siete pecados ya no aparecen como advertencias místicas o religiosas, sino como metáforas de la alienación, del consumo, de la violencia política y del desencanto existencial. Te invito libros mediante, a meternos en ellos de a uno por vez.
La soberbia, considerada por los teólogos medievales como la raíz de todos los pecados aparece en la tragedia griega. Y pareciera que nada hemos avanzado como humanidad porque en nuestros días, la soberbia goza de buena salud y se plasma en la figura del individuo que desafía no ya a los dioses, sino al sistema mismo. Mary Shelley presenta en Frankenstein a un doctor que desafía los límites divinos con su ambición científica. En Libertad, Jonathan Franzen construye una saga familiar donde la soberbia se traduce en la pretensión de control absoluto sobre los vínculos íntimos. Sus personajes, atrapados en un entramado de egoísmo y desmedida autoconfianza, revelan que la soberbia moderna ya no necesita de reyes o científicos: basta con el ciudadano común convencido de que puede manipular la vida a su antojo.
La avaricia también tiene un largo recorrido, asociada con la acumulación material, es y será un motivo recurrente en la literatura de todos los tiempos. Desde la codicia medieval de El mercader de Venecia de Shakespeare hasta la obsesión material de Ebenezer Scrooge en Cuento de Navidad de Dickens, descubrimos que el oro no solo corrompe, sino que también aísla, y expone la hipocresía de la moral burguesa, las desigualdades económicas o la corrupción política. Así llegamos a American Psycho de Bret Easton Ellis, cuyo protagonista encarna el vacío de la cultura de Wall Street, donde la acumulación y el consumo se convierten en neurosis homicida. La avaricia, lejos de ser solo material, se transforma en ansia de estatus y control, denunciando la violencia del capitalismo.
La lujuria se despliega como tensión entre deseo y moral. Uno de los primeros relatos aparece en la Biblia, es el de David y Betsabé (2 Samuel 11): el rey David, desde su terraza ve a Betsabé bañándose y la desea. La lujuria lo lleva a cometer adulterio y luego ordenar la muerte del esposo de ella, Urías.
Homero en La Odisea cuenta el encuentro de Ulises y Circe: la diosa hechicera que convierte a los hombres en cerdos y seduce a Ulises, reteniéndolo un año en su isla. La lujuria aparece asociada al peligro y la pérdida de rumbo.
El calendario avanza y en Madame Bovary de Gustave Flaubert se exhibe como la insatisfacción erótica y afectiva que lleva a Emma a un camino de frustración y muerte, simbolizando la fractura entre las aspiraciones románticas y la rigidez social. Por contraste, Vladímir Nabokov en Lolita radicaliza la representación: la lujuria se convierte en transgresión absoluta, poniendo al lector en la incómoda posición de confrontar la perversidad del protagonista y, al mismo tiempo, la sofisticación estética del relato. La lujuria, entendida como deseo transgresor, aparece también en Las edades de Lulú de Almudena Grandes, donde la protagonista experimenta un itinerario de placer y degradación que desafía la moral sexual de la España posfranquista. En la narrativa más reciente, la escritora argentina Mariana Enriquez explora en cuentos como Las cosas que perdimos en el fuego la lujuria teñida de violencia, mostrando cómo el deseo femenino se cruza con el horror social y la marginalidad.
La ira es un motor fundacional de la narrativa occidental. La Ilíada comienza con el verso “Canta, oh diosa, la cólera de Aquiles…”, estableciendo desde el inicio la furia como fuerza que impulsa la trama bélica.
Siglos más tarde, en Crimen y castigo, Dostoievski, cuya rabia contra la injusticia social lo lleva al asesinato, recordándonos que la ira no distingue entre justicia y venganza, aquí la ira social se transforma en impulso homicida y al protagonista Raskólnikov en un asesino impulsado por una mezcla de rabia y justificación intelectual, desdibujando la frontera entre justicia y venganza.
En la obra 2666 de Roberto Bolaño, la sección dedicada a los feminicidios en Santa Teresa (remedo de Ciudad Juárez) convierte la ira en una poética del horror: los asesinatos sistemáticos narrados con fría precisión son un alegato contra la indiferencia social y política. Aquí la ira no es solo del personaje, sino del propio narrador que denuncia con furia contenida la banalidad del mal.
La gula, aunque a menudo tratada con humor, es símbolo del exceso que ridiculiza al hombre. Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais, son caricaturas de la voracidad que se burla de la mesura. En el extremo opuesto, la gula aparece sombría en La montaña mágica de Thomas Mann, donde los excesos del cuerpo se enlazan con la decadencia espiritual, la gula se resignifica en un mundo de consumo masivo. Es así como Hans Castorp, su protagonista, pasa de ser un joven sano y moderado a entregarse al ritmo del sanatorio, donde la gula es normalizada. Aprende a disfrutar del exceso: la sopa espesa, los postres, los vinos, y el tabaco. Mann vincula el exceso sensorial y corporal con la decadencia espiritual de Europa, mostrando que la gula no se limita al banquete, sino que simboliza una pulsión autodestructiva.
La envidia no solo es un sentimiento destructivo, sino que desestabiliza el orden social y religioso. Uno de los relatos fundacionales se encuentra en la Biblia y es la historia de Caín y Abel, donde Caín envidia la aceptación del sacrificio de Abel y lo asesina.
Molière en La escuela de los maridos y otras comedias muestra cómo los personajes sienten envidia de los jóvenes o de la libertad amorosa de otro la envidia como crítica social de las pasiones humanas. En la saga de La amiga estupenda de Elena Ferrante, resulta maravilloso el manejo de la aparente dicotomía entre envidia y amistad. La amistad sin duda es el aire que nos impulsa a lo largo de sus páginas y sin embargo, muy pegadita aparece la envidia que se convierte en un motor de crecimiento y conflicto para esas dos mujeres que sirve a su vez de conflicto para mostrar el contexto social napolitano.
La pereza es quizás de los pecados el menos espectacular pero no por eso menos dañino. Aparece en la melancolía existencial aparece en Oblómov de Iván A. Goncharov cuyo el protagonista (Oblómov) es incapaz de levantarse de su sofá. Allí, la inacción se convierte en metáfora de una sociedad paralizada, víctima de su propia apatía. La pereza deja de ser un defecto personal para convertirse en una alegoría de la parálisis cultural. La pereza, asociada hoy a la apatía y la alienación, tiene una representación contundente en Bartleby y compañía de Enrique Vila-Matas. El narrador rastrea escritores que, como Bartleby el famoso personaje de Hermann Melville, se sumergen en la desidia y por pereza renuncian a escribir: la “pereza literaria” utilizada como metáfora por Vila-Matas se convierte en reflexión sobre la imposibilidad de crear en una era saturada de discursos. ¿Es entonces la sociedad moderna la que engendra la pereza o la pereza genera a los individuos de esa sociedad? La famosa disyuntiva del huevo o la gallina. Dentro de esa disyuntiva tan frecuente en nuestro siglo XXI citaré por último la novela La trama nupcial de Jeffrey Eugenides que indaga en la pereza (¿obligada?) posmoderna de jóvenes incapaces de tomar decisiones vitales, paralizados por un exceso de opciones y un déficit de sentido.
Los pecados capitales no son meras faltas morales: son arquetipos literarios que condensan las pasiones más profundas y los conflictos eternos del ser humano. Los pecados capitales en la literatura trascienden su función moralizante: son espejos críticos donde el lector reconoce no solo la caída de los personajes, sino también la suya propia. En última instancia, constituyen una prueba de que la literatura, más que juzgar, invita a reflexionar sobre la complejidad del deseo, la ética y la condición humana.

Profesora de escritura creativa y coordinadora de talleres literarios, editora y correctora literaria, reseñadora y crítica literaria.
Comparte la experiencia 😉
Una Librería Online diferente. Accesible y con libros que se reseñan e incluyen en los artículos publicados en nuestra Revista «Redescribir«.