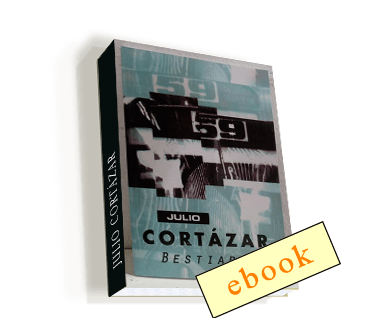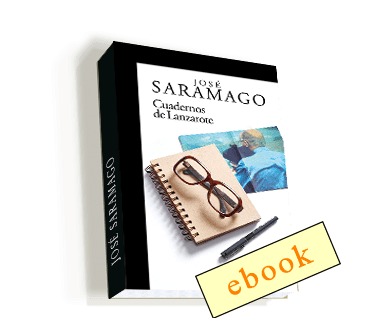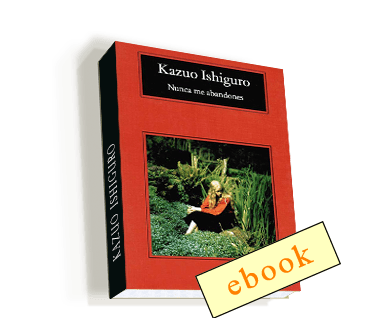Nadie puede afirmarlo, nadie puede negarlo, una vieja leyenda lo describe. Hay un pequeño espacio, en una pequeña ciudad, es como un pliegue en el tiempo imposible de definir, es un espacio que obliga a detenerse. Dicen que también es posible encontrarlo allí donde el bullicio cosmopolita suena como el galope de un animal desbocado. Muchos mencionan que late como un pequeño corazón, justo en medio de la vorágine citadina. Intangible, pasa desapercibido para aquellos que pasan las horas escuchando sin oír, desestimando el silencio, ignorando las verdades elementales, aquellas que son más verdades cuando no se dicen.
Y es que el silencio no es vacío y solo aquellos que saben oír han descubierto ese pequeño espacio, de casualidad, por suerte, de pura coincidencia. Un pequeño hueco entre dos mundos, una línea muy delgada, un surco casi invisible. Basta con desearlo para estar del otro lado. Y del otro lado una escalera que desciende y al descender, una puerta entreabierta y tras la puerta…
Me pasó una tarde en que lo necesitaba, tanto deseaba oír lo intangible que justo en medio de una manifestación por el reclamo ¿de luz?, ¿de agua?, ¿de mejores salarios?, o quizás de todo eso junto, en medio de una vorágine que sonaba como un animal desbocado, en un intento por huir, por buscar el silencio, di un paso hacia el cordón de la vereda y como por encanto las voces se silenciaron, los reclamos carecieron de sonoridad y ante mí una escalera que desciende y al descender lo primero que vi fue una niebla suave que lo envolvía todo, tras algunos girones de bruma, allí estaban. Inmóviles, los libros parecían sostener una quietud antigua. No una quietud muerta, sino una especie de silencio activo, como si cada sombra, cada respiración contenida, aguardara para ser escuchada. No podría explicar cómo me di cuenta, lo cierto es que aquellos libros respiraban, eran ellos los que exhalaban una especie de vapores con formas redondeadas, picudas. No tardé en comprender que aquella niebla estaba hecha de palabras. De más está decir que me quedé inmóvil y no solo eso, a pesar de tantas palabras, me había quedado sin palabras. Las voces de la ciudad, el tráfico, los cánticos de la manifestación, todo se había esfumado y apenas un eco me confirmaba aquella leyenda: El silencio no es vacío, es un hueco subterráneo de sentido. Y es que ese día descubrí que el silencio tiene una densidad distinta como si cada palabra no dicha ocultara una historia dispuesta a emerger.
Cuando me habitué a la casi invisibilidad de las formas entre la bruma, me di cuenta de que estaba en un salón enorme, sillones mullidos, mesas de arrime y libros y más libros envueltos permanentemente por esa especie de neblina espesa.
De pronto lo vi. No podría afirmar si era un hombre, una mujer, si era real o pura imaginación. Estaba en un rincón, distante, como si estuviera escuchando algo inaudible; levantó la mirada y me ofreció un cigarrillo, como en una película antigua, pensé. No habló. Yo tampoco. Pero en ese silencio compartido ocurrió algo extrañamente cálido: su mirada. Tardé casi un segundo en reconocerlo, un segundo fue suficiente para reconocer detrás de esos lentes redondos, la mirada serena en el rostro delgado de José Saramago. El humo del cigarrillo en su mano se fue mezclando con la bruma hasta que tomó forma: El silencio también dice. Basta saber escucharlo. Lo extraño era que no solo leía las palabras sino que las oía en el silencio con una claridad infinita.Y no hizo falta más para recordar Cuadernos de Lanzarote, ese conjunto de escritos que reflejan su día a día en las Islas Canarias, combinando observaciones cotidianas, reflexiones personales, comentarios sobre su obra y opiniones sobre temas sociales y políticos. Fue suficiente, bastó esa ausencia de palabras para que entre nosotros naciera una complicidad silenciosa, más elocuente que cualquier frase casual.
Tras un leve parpadeo su figura desapareció, me dejó una especie de nostalgia vasta, un deseo de ser comprendido sin mediaciones, de comprender. Cinco minutos antes el ruido de la calle no me dejaba oír y resulta que en un tris oía el silencio.
Mientras intentaba razonar lo que estaba pasando, una especie de voz callada susurró en mi mente: Ellos ya sabían leer en sus silencios… instintivamente llevé mi mano al bolsillo de la campera. Por supuesto, así es Cortázar, pensé, nunca se anuncia, te asalta como una brisa en el verano y cuando junto con la mano emergió del bolsillo la tapa amarilla de Bestiario, sonreí. En ese cuento es evidente que el silencio se convierte en un espacio donde lo no dicho gana poder, sugiriendo una comunicación emocional rota entre los personajes. No era casual que entre todos antes de salir de casa hubiera elegido ese libro, no era casual tampoco que hubiera acabado dentro de ese pequeño pliegue que existía justamente para eso: para aprender a leer en el silencio, volverlo presencia, lenguaje.
Voltee la mirada, la figura en el rincón se desintegraba pero antes me pareció ver que asentía como impulsándome a seguir avanzando entre las brumas…
Claro que solo me lo pareció porque allí todo era tan quieto y tan impreciso como silente, solo con paciencia lograría descifrar los misterios callados de aquel sitio. Y no solo ayudó la paciencia sino la casualidad, una vez más. Cuando quise seguir avanzando por aquel espacio eterno, mis pies tropezaron con algo, me agaché, lo recogí, era un cuaderno de tapas gastadas, quien sino la casualidad lo había puesto en mi camino. Lo abrí en una página al azar, solo líneas horizontales, la siguiente página: solo líneas horizontales. Y nuevamente ese susurro en mi cabeza: esas líneas representan lo que nadie ha dicho. ¿Lo imaginé o lo escuché? Finalmente hube de rendirme ante lo evidente, allí nadie me hablaría ni siquiera encontraría escrito el misterio de aquel sitio y sin embargo escucharía un adiós, un perdón, un cariño guardado. Sin darme cuenta pasé el dedo sobre una de esas líneas, como acariciando el papel rugoso. Despacio como si alguien invisible escribiera fui leyendo: A veces el silencio es la única forma de decir lo que no se puede gritar. Se detuvo la escritura solo un segundo y enseguida apareció un nombre Mario Benedetti. Acaricié el siguiente renglón y la magia volvió a ocurrir: Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Y era magia sin duda porque antes de salir de casa estuve a punto de poner en el bolsillo de mi campera Rincón de Haikus adivinen de quién: del mismísimo Mario Benedetti. Debo admitir que el cuaderno tembló en mis manos y a punto estuve de pegar media vuelta y salir corriendo pero mis dedos habían tropezado con otro renglón y…
Sí, exactamente, como si de una pluma invisible se tratara poco a poco se materializaba una letra inclinada hacia la derecha, como de alguien que escribe apurado: El silencio es lo que sostiene la escritura. Sonreí porque esa sí la había leído hace mucho, mucho tiempo pero la recordaba perfectamente. No me animé a decir nada, dadas las circunstancias no lo creí conveniente y enseguida se confirmaron mis sospechas cuando detrás de la frase apareció el nombre Marguerite Duras, Escribir, pensé, un maravilloso librito donde además de sus pensamientos justamente esta frase estaba escrita con una letra inclinada, como de alguien que escribe apurado, apurada en este caso.
A esta altura de mi periplo la bruma se había convertido en algo casi normal. Sin embargo, no pude dejar de asombrarme cuando volví a prestar atención a esa especie de vapores con formas redondeadas, picudas. Si las miraba con atención iban materializándose siempre discretas, como en sordina. Lentamente fue cobrando forma…
hasta que suspendida en el aire leí: Hubo un silencio largo; lo que no dijimos pesaba más que cualquier respuesta. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo recordaba perfectamente la conversación entre Kathy y Tommy, los protagonistas de Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Un autor de aquellos que te dejan sin palabras, nunca más apropiado, ese libro es cuando menos inquietante y allí Ishuguro convierte el silencio emocional en un espacio donde los personajes toman conciencia de su destino: lo no dicho resuena con más fuerza que cualquier revelación.
No, aquel no era un reducto cualquiera, allí el silencio de afuera se convertía en el murmullo de adentro. Me escuché a mí mismo: mis latidos, mis dudas, mis deseos olvidados. Fue entonces cuando entendí, con una certeza serena, sin prisa, que esas voces silenciosas formaban parte de una narrativa más amplia: una red de memorias compartidas, de heridas que nunca cerraron del todo, de esperanzas sin pronunciar.
Y en ese último acto, supe que cuando volviera al mundo de afuera ya no sería el mismo. Porque el silencio me había hablado, me había transformado. Y lo había hecho sin ruido, sin estridencias, con la suavidad de lo inevitable. Había aprendido la técnica secreta que conocen los que realmente oyen: en el corazón del ruido, siempre late un silencio que habla.
Desde entonces, cada vez que el ruido de la ciudad se vuelve insoportable, cierro los ojos y busco ese pliegue. A veces no lo encuentro —la puerta permanece invisible—, otras veces basta una intención, un deseo tenue. Y cuando lo cruzo, ya no vuelvo solo: llevo conmigo las historias indecibles de otros. Cada regreso es distinto, cada retorno transforma algo.
Y mientras tanto, como dijo Murakami: Escucho el silencio. Lo escucho hablar.

Profesora de escritura creativa y coordinadora de talleres literarios, editora y correctora literaria, reseñadora y crítica literaria.
Comparte la experiencia 😉

Libros en el artículo