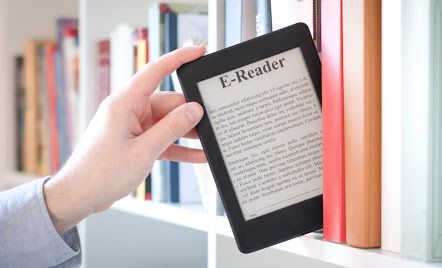Las distopías en la literatura han sido, desde siempre, espejos deformantes del presente. Originadas históricamente como ejercicios de imaginación crítica sobre la sociedad, los gobiernos, los descubrimientos industriales o técnicos. Más que visiones proféticas, constituyen diagnósticos de tendencias sociales y tecnológicas que, amplificadas, devienen opresivas.
Y sobre esa base: amplificar o exagerar la realidad, es que sus autores imaginaron futuros sombríos, advertencias que parecían lejanas, casi imposibles. Sin embargo, en muchos casos, esas visiones han dejado de ser literatura especulativa para convertirse parte de nuestra cotidianidad. El futuro ya llegó… y ocupados en lo inmediato casi no lo advertimos.
Tom Moylan, académico estadounidense especializado en crítica literaria y cultural, señala: (…) las distopías funcionan como advertencias, no como predicciones. (…)
Sin embargo, modestamente creo que el avance de la tecnología digital, los medios masivos y las dinámicas de control social han hecho que muchas de estas ficciones se lean hoy menos como advertencias y más como descripciones de lo que ya ocurre.
Las distopías literarias no predicen con exactitud nuestro presente, pero señalan tendencias que reconocemos con inquietante claridad. Nos revelan que la opresión puede tomar la forma del placer, la vigilancia la de la conveniencia o la censura la del exceso. Quizás la pregunta ya no sea si vivimos en una distopía, sino cuán conscientes somos de ella y qué capacidad nos queda para imaginar alternativas.
En un recorrido por las distopías de ayer que se han hecho hoy y las del presente que quizás sean el mañana tal vez podamos adelantarnos y afirmar que: el futuro ya está aquí.
El imaginario ojo que todo lo ve de Georges Orwell, el Gran Hermano de su obra 1984 encarnaba la vigilancia absoluta mediante tele-pantallas y micrófonos. Aunque concebida como metáfora del totalitarismo nazista que vivió el autor, esta imagen cobra una espeluznante actualidad con el denominado Big Data que es el conjunto de tecnologías que almacenan, gestionan y analizan grandes volúmenes de datos, ordenando la información e identificando patrones para diseñar soluciones de forma inteligente. Se utiliza en numerosas áreas como la medicina, la educación, medio ambiente, deporte etc. Hasta ahí todo en orden, pero así como la tecnología se usa para el bien, sabemos que de igual manera puede utilizarse para el mal. Hoy, la cesión voluntaria de datos personales a corporaciones y Estados pone en cuestión la frontera entre libertad y control. Hoy, las cámaras de seguridad, la vigilancia digital y el seguimiento de datos por parte de gobiernos y corporaciones cumplen esa función sin necesidad de coerción visible. Aceptamos entregar nuestra privacidad a cambio de comodidad: ¿ qué compramos, qué pensamos y adónde planeamos ir? El Gran Hermano ya no nos obliga: lo llevamos en el bolsillo.
El entretenimiento como anestesia que narra Aldous Huxley en Un mundo feliz, no parece hoy tan desproporcionado. En ese distópico mundo feliz, la dominación no se ejercía mediante el terror, sino a través del placer, la distracción y el consumo.
Neil Postman, sociólogo y crítico cultural estadounidense, en su ensayo Divertirse hasta morir, sostiene que (…) si bien George Orwell temía que nos privaran de la información, Aldous Huxley temía que nos dieran tanta que nos redujera a la pasividad (…).
Las redes sociales, con su lógica de gratificación inmediata y su capacidad de absorber la atención, parecen actualizar esa advertencia: el entretenimiento como forma de control social.
La violencia se ha hecho tan común que ya no nos aterroriza. Ver personas destrozadas, pueblos enteros perecer bajo bombardeos nefastamente justificados, hombres, mujeres o incluso niños que mueren bajo las balas de criminales en un robo a mano armada, se ha convertido en un cuasi espectáculo de los canales de noticias: la violencia se ha banalizado. Y justamente la trilogía de Los juegos del hambre de Suzanne Collins, lleva a un extremo distópico el espectáculo de la violencia como entretenimiento.
Aunque ficticia, su lógica resuena con fenómenos actuales que sobrepasan una realidad violenta creando una ficticia que alimenta el placer escatológico de la violencia: reality shows que exponen la intimidad como espectáculo, transmisiones en vivo de tragedias y la amplia gama de videojuegos hiperrealistas con simulación de combates, de guerras, de ataques terroristas, con distintos niveles de realismo y violencia son consumidos por una gran cantidad de público como una exagerada manera de canalizar diferentes estadios de violencia contenida que llegan a asustar. Vivimos en una cultura que convierte el dolor en narrativa de consumo, diluyendo la frontera entre información y espectáculo, entre entretenimiento y perversidad.
La larga marcha de Stephen King (escrita bajo el seudónimo de Richard Bachman) es otro ejemplo donde el espectáculo televisado de violencia y competencia mortal como forma de entretenimiento es el hilo de la trama. Nada tiene que envidiar a los reality shows extremos, o los mencionados juegos de hiper violencia extrema.
La banalización de la violencia en medios y redes, ¿ha llegado para quedarse? o ¿Quiere mostrarnos algo más?
Las distopías no acertaron en fechas ni en tecnologías exactas, pero sí en las dinámicas sociales que hoy reconocemos. La vigilancia se volvió conveniencia; la censura, saturación; y la represión, entretenimiento. El futuro llegó, y lo hemos aceptado sin apenas advertirlo. Pero, ¿qué pasará más adelante? Las distopías del siglo XX y XXI pueden darnos una pista.
La carretera de Cormac McCarthy escrita en 2006, incursiona en un tema que despacito se va adentrando en nuestra realidad: El paisaje desolado de la novela, con un planeta arrasado e inhóspito, dialoga con las actuales preocupaciones por el cambio climático, la deforestación, los incendios forestales y la contaminación. En un mundo devastado, donde la naturaleza ha alzado la voz para reclamar por un planeta arrasado en nombre de unos pocos y en detrimento de todos. Si nos dejamos llevar por el curso actual de estas alertas, a las cuales los gobiernos parecen hacer oídos sordos, quizás nos transformemos en parte de esas familias que huyen con lo puesto, tratando de sobrevivir en territorios hostiles. La carretera funciona como un espejo distópico del presente, donde lo que aparece exagerado o llevado al extremo (el fin del mundo) guarda relación directa con las amenazas actuales (clima, violencia, fragilidad social).
Origen también conocido como Génesis de Bernard Beckett escrito en 2006 cuyo núcleo temático es, ¿qué significa ser humano? La tensión entre razón y emoción, libertad y control, biología e inteligencia artificial. La novela sitúa al lector en un futuro donde el poder político y la ciencia se combinan para redefinir la vida y los límites de la conciencia. Anticipa también debates actuales: ¿puede una máquina pensar y sentir como un humano?, ¿qué nos distingue de ella?, ¿qué responsabilidad tenemos al crear sistemas capaces de “decidir”?
Hoy, con la IA generativa, los algoritmos de control social y los avances en clonación, estas preguntas son inmediatas. Las respuestas, están por llegar.
Algo parecido podemos vislumbrar en Klara y el sol de Kazuo Ishiguro. Klara es una “amiga artificial” programada para cuidar y acompañar. Esto dialoga con el presente, donde ya existen robots sociales, chatbots (programa informático diseñado para simular conversaciones humanas a través de texto o voz) y aplicaciones diseñadas para dar apoyo emocional, lo que plantea preguntas sobre la autenticidad de esos vínculos. La comparación con el presente radica en preguntarnos si la empatía es exclusiva de los humanos o si puede ser replicada por sistemas artificiales, y qué implica para nuestras relaciones. Klara y el sol es un espejo de los dilemas actuales sobre la inteligencia artificial, la soledad y la desigualdad, y nos invita a repensar qué define a lo humano en una sociedad donde la tecnología parece reemplazarlo todo.
Desde los clásicos del siglo XX hasta las narrativas más recientes, las distopías no son meras fantasías oscuras, sino espejos deformados de nuestro presente. Cada una exagera un rasgo de la sociedad para hacerlo visible: la vigilancia que aceptamos como comodidad, el entretenimiento que sustituye al pensamiento, la tecnología que promete salvarnos mientras nos somete, o el deterioro ambiental que ya golpea nuestras puertas.
El futuro que esas ficciones imaginaron no está delante de nosotros: ya lo habitamos. La pregunta urgente es si todavía somos capaces de imaginar alternativas antes de que las distopías dejen de ser metáfora para volverse destino.

Profesora de escritura creativa y coordinadora de talleres literarios, editora y correctora literaria, reseñadora y crítica literaria.
Comparte la experiencia 😉
Una Librería Online diferente. Accesible y con libros que se reseñan e incluyen en los artículos publicados en nuestra Revista «Redescribir«.