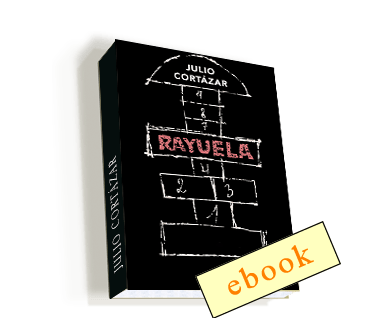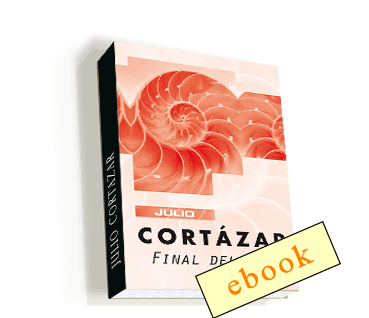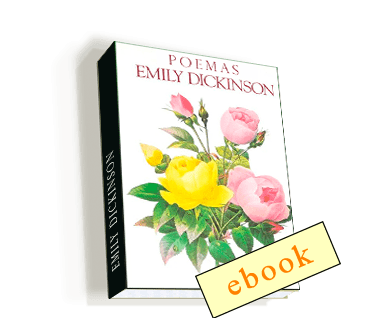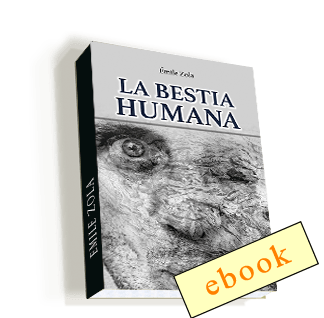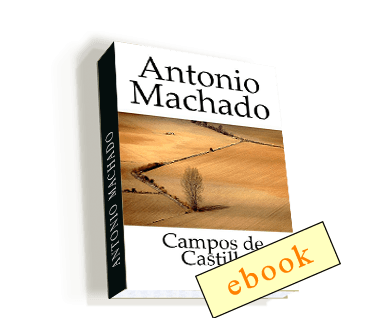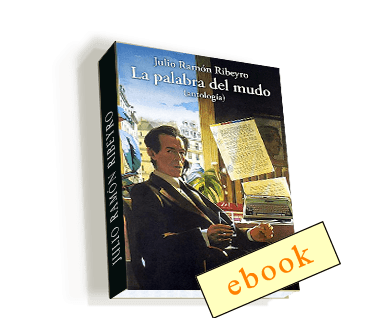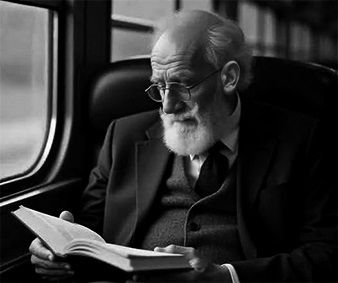Las agujas del reloj de la estación se habían detenido sobre las 7.00. Me rodeaba una atmósfera incierta donde la noche y el día parecían ser una línea indefinida de tiempo, de manera que bien podría haber sido la mañana o el atardecer. El silencio era casi una alucinación que otorgaba al momento un aura de irrealidad casi aterradora. A mi alrededor varias personas con una valija o un bolso de mano se movían silentes, como buscando un destino, yo también buscaba el mío sin atreverme a adivinar dónde me llevaría ese viaje que estaba por comenzar. De pronto, el silbato del tren sonó con autoridad quebrando la quietud. Nadie dudó en subir. Yo lo hice sin preguntar, sin vacilar, con la sensación de que ese convoy no obedecía al tiempo humano.
Busqué el vagón 7 que era el que indicaba mi boleto. La apacible quietud me hablaba de un tiempo sin tiempo, pronto descubrí que se trataba más bien de presencias ocultas y que cada coche escondía una historia. Avancé por el pasillo bamboleante como si estuviera entre las páginas de un libro, Asesinato en el Oriente Express, pensé. Al abrir la puerta del primer compartimento, no pude reprimir mi sorpresa. Iluminado con lámparas doradas, las paredes brillaban y el aire olía a café y tabaco y como si mi pensamiento la hubiera conjurado, sentada junto a la ventanilla estaba la mismísima Agatha Christie. Sus serenos ojos azules me miraron, su media sonrisa enseguida me cautivó, entre sus manos un libro abierto, bajó la mirada y leyó: “¡La vida, como el tren, hija mía, sigue adelante! “¡Y es una suerte que sea así!”. Aquella frase yo la había escuchado o ¿leído? en alguna parte, pensé y cuando la reina del crimen cerró las tapas y lo apoyó sobre su falda caí en la cuenta: El misterio del tren azul, leí. Se acomodó las solapas de su traje sastre azul oscuro y sin abandonar su media sonrisa, sus ojos ahora brillaron de suspicacia ante mi boca entreabierta: “Las personas deberían interesarse por los libros, no por sus autores”, me dijo. Yo seguía sin pronunciar una sola palabra, no podía dar crédito a lo que mis ojos estaban viendo, mis oídos escuchando y una vez más su serenidad y sabiduría vinieron en mi rescate: “Toda persona inteligente debe guardar sus pensamientos para sí misma”. Y así con la sabiduría del humilde dio por sentado que mi mudez no era estupidez sino la sabiduría de saber cuándo hablar y cuándo callar.
Cerré suavemente la puerta del compartimento de Agatha y volví al pasillo. Me entregué al vaivén del convoy y aunque ninguna ventanilla mostraba paisaje alguno, de alguna manera supe que el tren avanzaba hacia territorios que solo podían existir en la literatura. Me dejé llevar.
De pie ante la siguiente puerta, una voz grave me detuvo antes de abrir: “Esto fue dicho en el tren, que corría y silbaba por las angosturas de Pancorvo”, y lo supe antes de asir el picaporte. Y sí, allí estaba don Benito Pérez Galdós, con su aire decimonónico y un libro de tapas desgastadas en la mano. Sus ojos brillaron un instante y con esa inconfundible ironía española me indicó con un guiño las tapas de Fortunata y Jacinta:
—Los trenes son como mis novelas, avanzan con la fuerza de la historia, aunque arrastren vagones llenos de penas y de esperanzas —agregó.
Y yo, que a esa altura ya dudaba de mis habilidades para articular palabras, hice mutis ante la puerta y tras una reverencia volví al pasillo entre los traqueteos del tren que no cesaba en su recorrido.
Al abrir el siguiente compartimento, un humo azul me envolvió: alguien fumaba desde hacía rato, pensé. Titubeante avancé un par de pasos y la estampa de Julio Ramón Ribeyro recortada contra la ventanilla me conmovió. Pensativo, los dedos manchados de nicotina, parecía casi un espectro hasta que su voz, entrecortada por la tos, resonó como una confesión íntima:
—“Mis días estaban así recorridos por un tren de cigarrillos” —se rio suavemente, y añadió—. El tren es mi metáfora de lo inútil, de lo que se consume sin llegar nunca a destino.
Imposible no recordar del libro La palabra del mudo su cuento «Solo para fumadores«, imposible no sonreír junto con él, imposible agregar nada más.
Con el corazón un poco encogido, pasé al vagón contiguo. Una vibración profunda acompañaba las ruedas en los rieles, y una voz poética brotó como si naciera del propio movimiento del convoy: “El tren camina y camina, y la máquina resuella”. Tuve que entrecerrar los ojos porque esa repetición enfatizaba la continuidad del movimiento del tren, sugiriendo un viaje largo y constante, una cadencia que me llevaba hacia mis años adolescentes donde con solo un par de versos yo había viajado a los Campos de Castilla, con sus olivares, caseríos, y valles. Me alcanzó un solo verso más: Yo, para todo viaje —siempre sobre la madera de mi vagón de tercera—, voy ligero de equipaje.
Casi levitando caminé unos pasos y abrí los ojos sobresaltada. Pronto descubrí que estaba en el vagón comedor casi vacío salvo una mesa junto a la ventanilla y sentado a esa mesa, la boina ladeada y los ojos hundidos en la melancolía de Castilla: don Antonio Machado.
—Escucha —me dijo—, el tren no es solo hierro, es también memoria, como la poesía que persigue lo que nunca vuelve.
El tren deja su camino de hierro como el hombre deja su huella en el tiempo, pensé, y ambos avanzan hacia lo irrepetible, no me pude resistir a responderle:
—Caminante, son tus huellas / el camino, y nada más; / caminante, no hay camino, / se hace camino al andar. —respondí y entonces vi que oculto en el bolsillo de su gabán asomaba un pequeño libro ajado: Campos de Castilla, alcancé a leer. Sonreí asintiendo, cómplice don Antonio también sonrió.
En ese momento, el tren pareció tomar velocidad, el salón comedor se desdibujó como si un torbellino nos absorbiera. Tras la ventanilla, a la velocidad del rayo, se sucedían ciudades, campos, montañas, paisajes que nunca había visto antes. Fue solo un parpadeo y entonces el vagón comedor se había transformado de nuevo en el pasillo bamboleante donde se alineaban las puertas de los compartimentos. Tuve que asirme de los pasamanos mientras avanzaba hacia el siguiente vagón. Entregada a mi destino abrí la puerta. La avalancha de palabras y gestos me sorprendieron tanto como el paisaje que detrás de la ventanilla seguía corriendo vertiginosamente, agradecí mi estudio del francés cuando escuché murmurar:
—Le train est une bête vivante… (El tren es una bestia viva…)
Tuve que restregarme los ojos como quien no puede creer lo que está viendo. Sentado muy tieso sobre un asiento de cuero verde un hombre parecía meditar sobre las palabras de un libro entreabierto. Entonces levantó la vista y sus ojos parecieron enfocar los míos, tras sus lentes redondos de fina montura metálica, su mirada parecía medir el mundo con fría lucidez, y entonces, siempre en francés, completó la frase:
—El tren es una bestia viva, un animal metálico que arrastra pasiones desatadas, crímenes y obsesiones. La locomotora es un monstruo de hierro y deseo.
—La Bête humaine (La Bestia humana) —susurré—, en… en… tonces usted es, Emile Zola —dije tartamudeando.
—Oui —me dijo antes de volver la vista hacia el libro.
Petrificada creí descubrir una fina lágrima deslizándose por su mejilla, como si el acoso de la modernidad le carcomiera las entrañas mientras acariciaba con respeto el costado de su libro, que era como una locomotora que trepidaba entre sus manos como si estuviera viva.
— C’est la Bête —dijo.
La pequeña locomotora rugía como si en cualquier momento fuera a crecer y tragarnos. El vagón vibraba, y yo tuve que salir apresurada para no ser devorada por ese monstruo de hierro y deseo.
Tropecé al salir con una mujer de blanco que me tendió la mano, tímida, recitando en voz baja: Y relincha como Boanerges; puntual como una estrella, se detiene —dócil y omnipotente… Por un instante, recordé un poema “Me gusta verlo recorrer las millas”. Era Emily Dickinson, me quedé mirándola sorprendida y el monstruo de hierro se volvió un animal fantástico, casi dócil, cuando mentalmente recordaba el poema: —Me gusta verlo lamer las millas y sorber los valles / puntual como una estrella detenerse a la puerta de su propio establo.
Pero la ilusión se deshizo: el convoy volvió a rugir y me obligó a continuar. Un silencio extraño reinaba en el último vagón. Al fondo, Julio Cortázar jugaba con las ventanillas subiendo y bajando los vidrios como si quisiera multiplicar los espacios recorridos. De golpe corríamos por las vías suburbanas, y enseguida cruzábamos un campo, luego un puente que parecía no llevar a ninguna parte. Era como si el movimiento del tren abriera grietas en la realidad, esos intersticios por donde se cuelan los dobles, los reflejos, los mundos paralelos. Aferrado al movimiento, sentí que cada estación era una leve fractura de la memoria. Como en Final del juego, pensé, donde “los trenes pasaban en silencio, todos los días, a la misma hora después de comer”, esos trenes cargaban con la rutina, la infancia, la despedida. Sonreí pero un dejo de melancolía suspendido en aquel espacio borró mi sonrisa. Julio inclinaba la cabeza hacia la ventanilla, observando los durmientes correr bajo la formación, «esos tablones que se pierden en el horizonte, como versos que no terminan de rimar«, musitó. Y no me pude resistir a continuar con una cita de Rayuela: “Porque el mundo ya no importa si uno no tiene fuerzas para seguir eligiendo algo verdadero … el beso que hay que dar, la Gare de Montparnasse, el tren, la visita que hay que hacer”.
De golpe entramos en un túnel. Mientras lo atravesábamos, la oscuridad y la luz del amanecer se mezclaban en un paisaje que parecía estar inventándose al paso. Julio volvió a jugar con la ventanilla y la abrió de par en par. El aire fresco traía olor a tierra mojada, a pasto quemado; sus dedos se posaban temblorosos contra el marco metálico. Fuera, los rieles vibraban con una cadencia antigua; adentro, mi corazón latía con una certeza extraña: el tren no nos llevaba a un destino preciso, sino hacia un descubrimiento interior. Así es con Julio, pensé, cuando parece que te habla del mundo real, lo fantástico te envuelve poco a poco y te das cuenta de que la frontera entre ambos se ha disuelto sin aviso. Todo adquiere un brillo distinto, como si cada gesto cotidiano escondiera una clave.
Julio sonreía, distraído, mirando hacia la nada; pero en sus ojos había una claridad que no pertenecía al amanecer.
Sentí que más que avanzar, nos deslizábamos hacia un tiempo suspendido, donde lo real y lo imaginario se daban la mano en silencio.
De pronto el tren comenzó a perder velocidad. La estación apareció en la niebla, y cuando cesó el movimiento vi que era idéntica a aquella de donde habíamos partido. Descendí con la sensación de que mi valija estaba llena, aunque no pesara nada: en ella llevaba tragedias, metáforas, monstruos de hierro, crímenes y versos. El tren silbó una vez, silbó una vez más, y partió sin mí. Parada en el andén vi alejarse el último vagón, lo vi perderse tras una niebla que volvía incierta la realidad y una mezcla de nostalgia y placidez me acercaron la certeza de que aquella experiencia no volvería a repetirse. Me colgué una sonrisa en la boca y caminé despacio hacia la vida real envuelta ahora por la esperanza, por la ilusión.
Cada vez que abriera un libro, cada vez que en medio del silencio volviera a escuchar el traqueteo de un tren, volvería a escuchar el eco lejano de las palabras sobre rieles.

Profesora de escritura creativa y coordinadora de talleres literarios, editora y correctora literaria, reseñadora y crítica literaria.
Comparte la experiencia 😉
Libros en el artículo