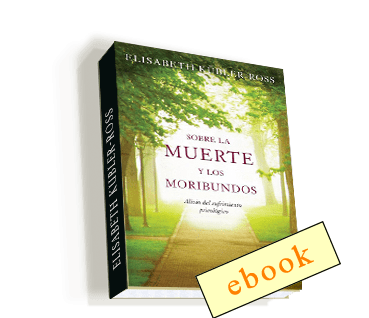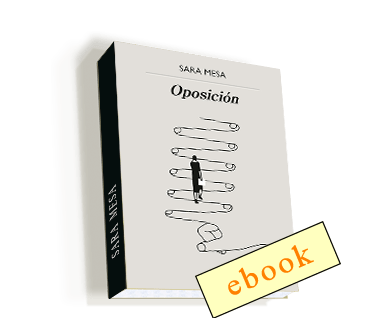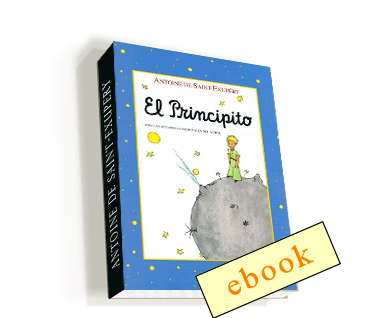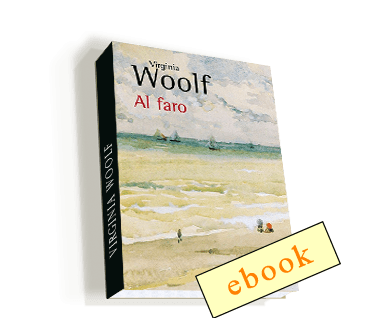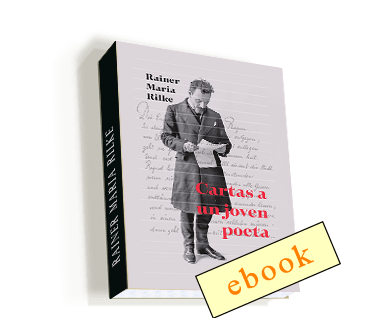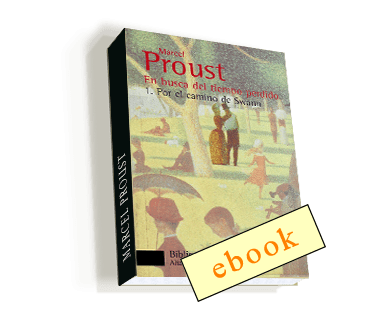Desde que Laura murió, la casa aprendió a hablar. No es que antes fuera una casa silenciosa lo que sucede es que hablaba otro idioma.
Al principio fue un detalle mínimo, casi una cortesía o algo más cercano a la compasión, como si la casa hubiera decidido tratarme con cuidado, consciente de que mi alma resquebrajada tiritaba y que cualquier brusquedad acabaría por destrozarla. Lo primero fue el vaso al borde de la mesa, justo donde ella solía apoyarlo, aunque yo estaba seguro de haberlo guardado. La ventana del dormitorio apenas entornada, como lo hacía Laura, calculando la cantidad exacta de aire que debía entrar. Pensé que era cansancio, y que yo mismo habría abandonado el vaso o me hubiera olvidado de cerrar la ventana. El dolor vuelve imprecisos los gestos y sospechosa la memoria por eso al principio no me sobresalté…
Sin embargo, con el paso de los días las situaciones se repetían. No era que las cosas se movieran; era peor que eso. La silla del comedor conservaba la leve inclinación de su espalda y ya no lograba enderezarla. En el pasillo, escuchaba un segundo paso que no era el mío, siempre a la misma distancia, como si alguien me siguiera, como Laura, siempre detrás de mí recogiendo las cosas que yo iba dejando tiradas. El espejo del baño me devolvía la imagen un instante más tarde, como si yo hubiera llegado tarde a lavarme los dientes. La certeza me abofeteó: Los objetos parecían recordar. Y por recordar sonó clara en mi mente la última cita que Laura y yo leímos juntos la noche de su partida: “Nuestro pasado está oculto fuera del alcance de la inteligencia, en algún objeto material”. Marcel Proust casi siempre acertaba con nuestros pensamientos y lo leíamos repetidamente, aunque En busca del tiempo perdido no es una saga fácil ni para tomar a la ligera. Nunca me había tomado la lectura a la ligera pero desde que Laura no estaba, leía para no pensar o para pensar de otra forma…
Los libros se convirtieron en un refugio portátil, una manera de sostener el día sin que se me deshiciera entre las manos. Y volvía una y otra vez a esos libros que sostienen. Había armado una pila sobre la mesa ratona, frente al sillón del living. Me gustaba mirarlos y sentirlos como una muralla contra el dolor. Uno de ellos, no recuerdo haberlo seleccionado como parte de esa muralla, lo cierto es que insistía en abrirse siempre en la misma página, con una obstinación casi humana. Al principio pensé que era el lomo vencido, el peso desigual del volumen. Pero aun cuando lo dejaba cerrado bajo otros libros, volvía a aparecer abierto, incitándome. Entonces, me entregaba y leía una y otra vez, siempre la misma frase: “Las penas son los lugares por donde entra algo nuevo.” Y sí, evidentemente, Rainer Maria Rilke en Cartas a un joven poeta tenía razón y solo se trataba de dejar que lo nuevo llegue, que ingrese, que se apodere, ¿y si lo nuevo fuera esa muralla contra el dolor? Pero siempre cerraba el libro sin entender del todo…
Sin embargo, un buen día la casa empezó a aceptar pequeñas modificaciones. La luz de la tarde se demoraba más en el pasillo. La silla del comedor ya no devolvía la misma resistencia cuando intentaba enderezarla. Incluso el segundo paso, ese que me seguía a distancia, parecía adaptarse a mi ritmo, como si estuviera aprendiendo a caminar conmigo, como si ya no me persiguiera. Yo mismo llegué a pensar que estaba aprendiendo, que estaba encontrando el sosiego. Hasta que una tarde Rosa Montero desde su libro La ridícula idea de no volver a verte me gritó: “El dolor no se supera, se atraviesa”. Y es que de verdad era ridículo no volver a ver a Laura, ridículos los proyectos juntos, ridículos los instantes de amor sosegado que aún nos restaban por vivir, ridícula una vida sin ella.
La paz no llegaba, y la casa respondía con crujidos leves, una especie de respiración o de susurro mitigado, frases deshilachadas en las que pude reconocer la voz de Laura cuando decía que leer en voz alta era una forma de invocar. Entonces me reía. Ahora no. Ahora ya no dudo del poder de invocatoria que poseen los libros.
A veces pienso que todo empezó antes de su muerte, como si el mundo hubiera tenido la delicadeza de prepararse. Recuerdo una tarde sin importancia: Laura leyendo en el sofá Al faro de Virginia Woolf. Laura levantando la vista y devolviéndola enseguida a la página abierta sobre su regazo, Laura leyendo en voz alta: «Todo es efímero como el arco iris.» En ese momento, no supe qué contestar. Hoy me pregunto si no era ya una despedida mal pronunciada.
Después, el tiempo perdió su disciplina. Algunos días pasaban con una rapidez insultante; otros se quedaban adheridos a las paredes, imposibles de despegar. En esos días largos aparecían los libros…
Nunca juntos. Siempre de a uno, como una visita puntual. En la cocina, en el asiento trasero del auto, en una mochila olvidada. Todos tenían frases subrayadas, peligrosamente acertadas, oportunas, convenientes. Una en especial me hizo dudar sobre mi estado mental: “Recordar también es una forma de ficción”. Era del libro, Hablar solos de Andrés Neuman. Yo mismo había empezado a hablar solo unos días atrás y en ese momento me pregunté si vivía en el mundo real o en otro donde Laura había comenzado a existir. Intenté convencerme de que era una coincidencia. Después de todo, el duelo vuelve supersticiosos incluso a los más racionales. Sin embargo, al día siguiente otro libro apareció en la mesa de luz: El año del pensamiento mágico de Joan Didion y por supuesto dentro había una frase subrayada: «Una sola persona falta para ti, y todo el mundo está vacío». Empecé a sospechar que yo intentaba llenar de libros la casa, para ignorar el vacío de su presencia. O tal vez no era la casa la que estaba llena de libros, sino yo.
Durante semanas, evité pensar en Laura. No porque no la quisiera, eso era imposible, sino porque recordarla implicaba aceptar que ya no podía corregir nada. Que todas las conversaciones pendientes habían quedado definitivamente suspendidas. Preferí ocuparme de cosas menores: lavar los platos, ordenar papeles, caminar sin rumbo por la ciudad. Pero las noches lo controlaba todo, y una de ellas soñé que Laura me enseñaba a subrayar…
Me corregía el pulso, me decía que no todas las frases merecen ser salvadas, que hay que elegir con cuidado aquello que uno decide conservar. Al despertar, justo del lado suyo de la cama estaba el libro, abierto exactamente donde ella lo había marcado en el sueño. “Por la noche mirarás las estrellas. Como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas”. El Principito de Antoine de Saint-Exupéry llegó en mi auxilio y por primera vez, no sentí miedo, no sentí dolor, sentí algo más hondo: Sosiego. Empecé a salir más a menudo de casa, paseos cortos, cada vez más largos, incluso me atreví a los medios de transporte. Una tarde de lluvia, la vi reflejada en el vidrio del colectivo. Estaba sentada dos asientos más atrás. Leía, siempre leía. Cuando giré la cabeza, no había nadie. El reflejo, en cambio, persistió un segundo más, como una palabra que tarda en cerrarse.
—No estás —dije, sin voz.
—Eso depende —y no supe si era ella o una frase temblando en mi mente.
Para no perder la cordura, empecé a escribir las citas que encontraba. No a diario, eso exigiría una continuidad que no podía permitirme, la mayoría del tiempo vivía en una especia de neblina líquida que me ahogaba. Descubrí que, al escribirlas, Laura se volvía más nítida. No más presente, sino más precisa, como si la ficción le ofreciera un contorno. En uno de mis cuadernos anoté: “Es una vida extraña, dijo, solo hay que entrar en ella y asumirla, pero una vez que se asume puede servir, a mí me sirve”. ¿A mí me sirve? Me pregunté y se lo pregunté al libro de Sara Mesa, Oposiciones. Y hasta se lo pregunté a Laura porque reconocí la frase que habíamos discutido una noche, sin llegar a ningún acuerdo. Las discusiones también sobreviven, pensé y en ese momento supe que la frontera entre lo que ocurría y lo que recordaba había dejado de ser útil. Laura aparecía en los márgenes: en el parpadeo de una lámpara, en el ruido exacto de las hojas, en el espacio necesario entre dos palabras. No me hablaba. Señalaba. Como si subrayara el mundo…
—No puedo quedarme —dijo una vez, sin mirarme—. Pero tú tampoco puedes venir conmigo.
No enjugué mis lágrimas como otras veces, me había quedado seco o quizás porque la desesperación había cedido paso a la resignación. No se trataba de retenerla ni de expulsarla, sino de aprender a convivir con su ausencia. Tampoco era necesario irme con ella como rogué muchas veces.
El último libro apareció una mañana limpia, sin dramatismo. Estaba cerrado. Sin marcas. Lo abrí con cuidado, como quien espera una instrucción mínima.
«La realidad es que gritarás de dolor por siempre. No superarás la pérdida de un ser querido; aprenderás a vivir con ella”. Elisabeth Kübler-Ross en Sobre la muerte y los moribundos, había dado en el clavo.
Cerré el libro. Por primera vez, no subrayé nada. Desde entonces, la casa volvió a ser una casa. Los objetos obedecen. El tiempo avanza con torpeza, pero avanza. A veces creo ver a Laura en una frase justa, en una pausa necesaria, en el silencio que queda cuando una página termina. No intento retenerla.
He aprendido que algunas historias no se cierran: se integran. Que la ficción no invade la realidad para destruirla, sino para hacerla habitable. Y que amar también es aceptar que aquello que se pierde cambia de forma, pero no de peso.
Sigo leyendo. Con cuidado. Ahora sé que Laura no se fue del todo. Se ha quedado de otro modo.

Profesora de escritura creativa y coordinadora de talleres literarios, editora y correctora literaria, reseñadora y crítica literaria.
Comparte la experiencia 😉
Libros en el artículo